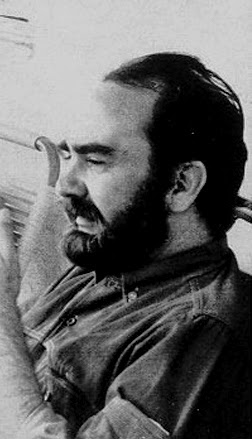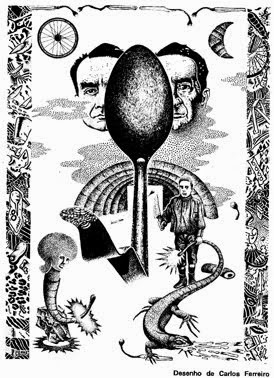[Biografía de Gilbert Lély aquí]
Gilbert Lely, toda una vida estudiando de la obra de Sade
¿Qué destino puede ser comparado con el de Sade? ¿Dónde nos ha sido dado, en otra parte sino en su vida y en su celebridad póstuma, reconocer de manera tan insistente la gestión sarcástica del Ángel de lo Bizarro? Emparentado con la raza de los reyes, no se permite por su nacimiento, en una época de jerarquías, ninguna consideración singular, ningún margen de libertad; arquetipo del deseo, se consume durante treinta años en las cárceles de tres regímenes; estudioso de la más importante de las psiconeurosis, se ve identificado a los monstruos de los cuales ha trazado la genial descripción, aunque muchas circunstancias de su historia lo designan como particularmente humano, generoso y sensible. En fin, cuando después de un siglo de ignorancia la justicia parece serle rendida gracias a la obstinación de un hombre heroico, un nuevo malestar se hace sentir alrededor de su obra, en razón del clima confusionista en que se sitúan en la actualidad la mayoría de sus críticos.
Parece ser en efecto que los ensayos de desigual valor consagrados últimamente al marqués de Sade, han contribuido prácticamente, sea por su inadecuación, total o parcial, sea por su bajeza, a oscurecer el problema del autor de las 120 Jornadas de Sodoma, tal como Maurice Heine lo había trazado en grandes líneas de manera definitiva. No obstante que algunos de esos ensayos –y pienso sobre todo en el admirable libro de Pierre Kossowski en el cual se asiste, por primera vez, a la búsqueda del contenido latente de la obra de Sade, en páginas en las que paradógicamente, el espíritu cristiano no deja de fecundar una profunda investigación psicoanalítica–, algunos de estos ensayos, decía, son los testimonios de una elevación del pensamiento a la cual se debe rendir homenaje, a pesar de los malentendidos a que pudieran conducir. En cuanto a la mayoría de los otros, proceden de una erudición improvisada o bien de aquélla inanidad trivial que no duda jamás en instalar sus pudrideros en medio de los sueños más límpidos. Dictadura de la inclinación personal, volubilidad metafísica, superposición de la obra y del escritor, repulsa enfermiza de considerar las cosas a la luz de lo esencial, ignorancia de las leyes elementales de la psicopatología, y, tal vez, debilidad mental y fantochada de expresión, tales son, con relación a Sade, los aspectos de la crítica al cabo de dos años aproximadamente.
Pensamos que este trabajo tiene por objeto justificar el llamado puro y simple de tres nociones fundamentales –amenazadas de amortajamiento– que presiden el conocimiento de la obra del marqués, a saber: el carácter objetivo y sistemático de la descripción que nos ha dado, por primera vez, del fenómeno algolágnico, la forma irreductible de su ateísmo, y finalmente esa exaltación permanente de la libertad del hombre, que parece incluso transparentarse, más allá del sentido de las palabras, en el puro ritmo de su discurso.
Aquí trataré de rendir cuenta, más que nada de la primera de esas tres nociones, en primer lugar porque ella actualmente es la más negada o bien es la menos comprendida; en segundo término porque el problema del ateísmo en Sade, ha sido de algún modo agotado en el prefacio con que el malogrado Maurice Heine ha hecho preceder su edicion del Diálogo entre un sacerdote y un moribundo; finalmente, porque el canto perentorio de la libertad del hombre, que se eleva de todas las obras del marqués, y que no ha escapado desde el principio a la sensibilidad surrealista, debe ser el objeto de un prefacio que nos reservamos para ofrecer en otro lugar.
Es importante, antes de emprender una disertación acerca del sadismo, precisar correctamente que esta psiconeurosis, en virtud de la ambivalencia de las pulsiones, sin cesar verificada por el psicoanálisis, no se manifiesta jamás en un mismo individuo, más que acompañada de su compañero inseparable: el masoquismo. Una tal coexistencia no debe sorprender sino sólo a primera vista. En el sadismo, tanto como en el masoquismo, se establece esquemáticamente, es sabido, una relación, real o simbólica, entre la crueldad y el placer amoroso: porque, que yo ejerza mi crueldad con relación a una mujer que me exalta, o que esta misma mujer me haga experimentar la suya, el resultado para mí descontado es el mismo; la única diferencia no se revela, por así decir, más que por un puro tecnicismo: objeto abandonado y reemplazado por sí mismo. Esta transformación del activo en pasivo, o recíprocamente, no sabría disfrazarse con el misterio, para aquél que se halle penetrado de la maravillosa plasticidad del psiquismo humano bajo la influencia de la pasión. Parece incluso tener lugar en ocasiones sin ninguna transición, sin ninguna perturbación emotiva; y la alianza de los dos contrarios se presenta de modo tan estrecho, que Freud ha podido declarar que tal desviación “no se ejecuta jamás sobre la totalidad de la emoción pulsional” y que la pulsión inicial persiste, más o menos, al lado de la nueva, “incluso cuando el proceso de transformación [...] ha sido muy intenso”. (Metapsicología, en “Revue française de Psychanalyse”, T. IX, nº I, pág. 40).
Un siglo antes de que el término algolagnia (algos: dolor; lagneia: voluptuosidad) hubiese sido acuñado por Schrenck-Notzing para que fuese encerrada en un solo vocablo la noción no contradictoria del dolor recibido tanto como infligido, en sus intercambios con el placer amoroso, no se encontraba un solo personaje de primer orden, tanto masculino como femenino, surgido de la imaginación de Sade (salvo, como veremos más adelante, el de Justine), que ya no hubiese demostrado por su comportamiento la concomitancia invariable del sadismo y del masoquismo. Los Noirceuil, los Saint-Fond, las Juliette y los Clairwil, persiguen en la flagelación pasiva una voluptuosidad intrínseca, raramente un beneficio fisiológico. Las expresiones más variadas del masoquismo abundan en mil ejemplos entre estos crueles personajes. Un tomo de las Prosperidades del vicio que abramos al azar nos proporciona inmediatamente dos: Saint-Fond demanda a Juliette que lo estrangule mientras que él sodomiza a Palmire (Juliette, 1797, T.VI, pág. 265); en cuanto a Juliette, en el curso de otro de los episodios, se dirige en estos términos a Delcour, el verdugo de Nantes: “Es preciso que me golpeés, que me ultrajes, que me fustigues...” y, en tanto que él le inflige ese duro tratamiento, ella exclama: “¡Delcour [...], oh divino destructor de la especie humana! A quien adoro y en quien gozo, maltrata a tu puta más fuerte, imprímele las marcas de tu mano; ya ves que ella se inflama por llevarlas. Acaba con la idea de verter su sangre sobre tus dedos; no la ahorres mi amor...”(Id, págs. 180-181).
Es únicamente en Justine, sin embargo, que se hace imposible constatar que una de las dos ramas de la algolagnia se empareja a su contraria. Es solamente el masoquismo, y bajo su forma inconsciente –la afición neurótica hacia todo lo que puede serle funesto– lo que parece, a primera vista, revelarse en ella. Pero no se podría, a partir de un análisis, hablar del masoquismo, incluso teórico, de esta heroína, por la simple razón de que Justine –caso excepcional entre las protagonistas de las novelas de Sade– se halla casi desprovista de toda significación psicológica, si bien no en cada uno de los detalles que la conciernen al menos en el conjunto de sus reacciones. Justine es una entidad, una construcción abstracta, y no parece haber sido imaginada por el autor más que en vista de la demostración de su tesis pesimista sobre las consecuencias de la virtud. Es de notar que en la novela recíproca de las Prosperidades del vicio, Juliette no ha sido concebida bajo esta asfixia psicológica que hace de su joven hermana un verdadero autómata arrojado por el marqués en medio de seres vivientes. –Cualquiera sea la escasa realidad de Justine, ¿nos será permitido hacer esta observación, enteramente subjetiva, aunque excitante para la imaginación, que parece haber sido dado a Sade, al cabo de cuatrocientos años sobre la persona sustitutiva de su heroína mil veces violada, vengar implícitamente a Petrarca de los rechazos perpetuos de su abuela Laura, al perseguir con un odio sin cuartel la castidad, nacida del horror cristiano de la carne?
(El Sr. Jean Paulhan ha querido reconocer en este personaje de Justine la identidad misma del marqués, luego de haber “descubierto”, no sin ampulosidad, que el marqués de Sade era masoquista. Del masoquismo de Sade, emparentado con su sadismo, no ignoramos la existencia: fue el mismo del “affaire” de Marsella, fecundo en flagelaciones tanto recibidas como infligidas. No habríamos podido menos que agradecer al Sr. Jean Paulhan que se hubiese creído en el deber de recordarnos, en el marqués de Sade, una tendencia que el nombre mismo de este autor parece, a los ojos del vulgo, excluir de su comportamiento. ¡Pero para el Sr. Jean Paulhan, en su introducción a los Infortunios de la virtud, el masoquismo de Sade y no más su sadismo, constituye, gloriosamente, “la palabra del enigma”! (pág. XXXVII). Esta teoría implícita de la incompatibilidad de dos pulsiones es también anacrónica, después de los trabajos de Freud, como lo fue, hacia 1860, la creencia de ciertos médicos retardatarios, en la falsa entidad mórbida gonorrea-sífilis, reducida a la nada por Ricord más de veinte años atrás. Agreguemos que el Sr. Paulhan, que tiene el hábito de guacearse con los lectores (el presidente de Montreuil “que tiene más bien el aire”, escribe él, “de hacerse en el calzón” [pág. XXXIV]), que el Sr. Paulhan, digo, había declarado ante todo que ¡“el masoquismo es incomprensible”! (pág. XXXVIII). Y es necesario admirar en ese sentido la gracia dialéctica de aquél para quien el marqués de Sade abunda en “espantosas vulgaridades” y en “racionalizaciones hasta perderse de vista” (pág. IX): “Que el dolor del prójimo me produzca placer”, argumenta el Sr. Paulhan, “es evidentemente un sentimiento singular; es sin duda un sentimiento condenable. Es, en todo caso un sentimiento claro y accesible, que la Enciclopedia puede hacer figurar en sus registros. Pero que mi propio dolor me produzca placer, que mi humillación me enorgullezca, ya no es ni condenable ni singular, es simplemente oscuro, y tengo ocasión de responder: si es el dolor, no es el placer; si es el orgullo, no es la humillación. Si es... Así a continuación.” (Pág. XXXIX). Es sorprendente que críticos como los Sres. George Bataille y Maurice Blanchot, se hayan extasiado a porfía sobre el doble “descubrimiento” del Sr. Jean Paulhan: Sade, masoquista; Sade es Justine –acreditando de esta suerte, en primer lugar, una perogrullada, trocada en error por la exclusión de la tendencia sádica; y en segundo lugar, esa operación falaz que consiste en identificar al escritor con sus personajes, lo que en el caso presente no representa más que la réplica de los procesos, otrora aplicados a la persona de Sade, por los Dulaure y los Janin de poco saludable memoria, con la única diferencia que, para ellos, el marqués se confundía con los verdugos representados en sus obras, mientras que, para el Sr. Jean Paulhan, se confunde con las víctimas.
De todas las psiconeurosis, el sadomasoquismo, o algolagnia, es ciertamente la más expandida. Son extremadamente raros los casos en los que no se presentase algún vestigio; tal vez incluso no existan. Pero es necesario agregar que, lo más habitualmente, al menos en tiempos de paz, el sadomasoquismo se presenta en un grado tan débil o bajo la máscara de un simbolismo en apariencia tan alejado de su objeto, que no es visible, por así decir, al ojo desnudo. La multiplicidad de sus aspectos se encuentra enteramente contenida en la admirable definición del Dr. Eugen Duehren, cuya exhaustiva brevedad no podría ser superada: “ [El sadomasoquismo] es la relación procurada deliberadamente, u ofreciéndose por azar, entre la excitación y el placer sexuales y la realización manifiesta o solamente simbólica (imaginaria, ilusoria) de acontecimientos terribles, hechos espantables y acciones destructivas que amenazan o aniquilan la vida, la salud y la propiedad del hombre y de otros seres animados, y que ponen en peligro o anulan la continuidad de las cosas inanimadas; en todas estas ocurrencias, el hombre que se procura un placer sexual puede ser el autor directo él mismo, o hacerlo producir por los demás, o bien resultar únicamente su espectador, o bien representar de grado o por fuerza el objeto de ataque por parte de estos agentes.” (Le Marquis de Sade et son temps, 1901, págs. 414-415).
Si nos basamos en la doctrina freudiana (y la psiquiatría clásica se ha visto obligada a aceptar sus nociones fundamentales), se puede admitir que tres soluciones competen a las psico-neurosis. La más grave puede conducir al crimen o desembocar en el umbral de la psicosis. La solución de rechazo, la más habitual, se traduce por medio de las obsesiones o de las fobias. Una tercera solución, en la cual el rechazo teóricamente no deja de tener lugar, consiste en la sublimación de los instintos antisociales, manifestándose a veces bajo la forma de obras literarias o artísticas. Pareciera existir, para el sadomasoquismo, no ya una cuarta solución, sino una especie de cuadro anexo, el cual aún podría ser incluido dentro del orden de la morbidez, si no fuese que éste lo excluye completamente: nos referimos al acto amoroso normal. Es indudable que, durante la conjunción sexual, los comportamientos del hombre y de la mujer se emparentan respectivamente con los del sadismo y el masoquismo. Ambas pulsiones, presentadas bajo una forma apenas esbozada, cuando no bajo un aspecto puramente fisiológico, no dejan por ello de manifestarse de manera patente. Por lo demás, un tal estado de cosas es completamente conforme al carácter de uno y otro sexo, y se puede incluso decir que la presencia de estas parcelas de sadismo y masoquismo es la única susceptible de revestir al acto de amor con la garra de la perfección.
La primera idea que se presenta al espíritu es asignar a la psiconeurosis de Sade la tercera de estas soluciones: la de la sublimación, generadora de obras literarias. Pero esta elección, como por otra parte una u otra de las dos primeras soluciones, implica la existencia de un mecanismo de rechazo que nos parece incompatible con lo que se sabe del marqués. Sade tenía plena conciencia de su algolagnia, la cual, no se podría decirlo mejor, se manifestaba en sus actos bajo una forma apenas más acentuada que lo que nos ha sido dado constatar entre los seres humanos llamados “normales”. Debería entonces instituirse, para el marqués, un cuadro sadomasoquista especial, aunque evidentemente emparentado con el de la sublimación: pero en primer lugar, su sublimación no sería inconsciente, y, en segundo lugar, se ejercería en el dominio de la ciencia. Las contribuciones literarias de Sade, pese a encontrarse entre las más sensacionales de los tiempos modernos, no se inscribirían aquí más que a título informativo e independientemente de su psiconeurosis. A mi juicio, ante todo, el marqués de Sade es un hombre dotado de una imaginación científica genial. ¿Qué cosa es la imaginación en su más alta expresión? No es la puesta en obra recreativa de la ficción: es, en medio de un fragmento de la realidad, la reconstrucción de la realidad entera. Semejante al naturalista Cuvier, que a partir de un hueso fósil sabía deducir una organización animal completa, el marqués de Sade, a partir de los elementos rudimentarios de su magra algolagnia (a los cuales, sin embargo, debió agregar los actos de los que pudo ser testigo), edificó, sin ayuda de precursor alguno y alcanzando decididamente la perfección, un museo gigantesco de la perversión sadomasoquista; empresa que, revestida con todos los prestigios de la poesía y la elocuencia, no por ello deja de presentarse bajo la luz de la disciplina científica más conciente y más eficaz.
Acabamos de reconocer que tendencias algolágnicas, por moderadas que pudieran ser, se encuentran en el origen de la obra de Sade. Pero, a nuestro juicio, tal constatación no podría impugnar el carácter objetivo de esta obra. ¿En la elección de qué actividad humana, efectivamente –¿se trataría de la zapatería o de la carrera de contador?–, se podría revelar de manera constante una simiente más o menos activa de subjetividad?
El exordio de las 120 Jornadas de Sodoma demuestra claramente las intenciones científicas del autor: “Imagínate, dice Sade al lector, que todo placer honesto o prescripto por esa bestia de la que tú hablas sin cesar sin conocerla y que llamas naturaleza, que esos placeres, te digo, serán expresamente excluidos de esta compilación, y si acaso los encontraras por azar, nunca los verás más que acompañados por el crimen o coloreados por alguna infamia.” (Ed. Maurice Heine, T. I, pág. 74). Y, más lejos, Sade agrega: “En cuanto a la diversidad, puedes estar seguro de que ella es exacta; estudia bien la de las pasiones, que te parecen no guardar diferencia alguna con las demás. Verás que esta diferencia existe, y, por ligera que sea, que es precisamente la única en poseer ese refinamiento, ese tacto, que distingue y caracteriza el género de libertinaje que se trata aquí.” (Id., pág. 75). Las 120 Jornadas de Sodoma forman el tronco majestuoso desde donde parten las ramas principales (ellas mismas ramificadas en otras obras menos importantes) de la Nueva Justine, Juliette y los cuadernos destruidos de las Jornadas de Florbelle, tal como se puede juzgar, en el caso de esta última novela, por las notas inéditas que subsisten todavía. “Al perder las 120 Jornadas de Sodoma, escribe Maurice Heine en su Introducción a esta obra, Sade se ve privado de su obra maestra, y él lo sabe. El resto de su vida literaria estará dominado por la preocupación de remediar las consecuencias de tal accidente. Tratará entonces, con una perseverancia y una insistencia dolorosas, de alcanzar nuevamente esa misma destreza, que conociera en el supremo grado de su soledad y misantropía”. “El pensamiento del marqués de Sade, prosigue más adelante Maurice Heine, se expresa aquí con tanta fuerza y autoridad, que la mayoría de sus otras obras pueden ser asimiladas a paráfrasis de esta suma anterior.” La clasificación que nos ofrecen las 120 Jornadas de Sodoma de las “pasiones de primera clase o simples”, de “segunda clase o dobles”, de “tercera clase o criminales”, los casos de necrofilia o de coprofilia, por ejemplo, que se encuentran presentados sistemáticamente, en suma la economía general de la obra, hacen aparecer sin contradicción la voluntad didáctica que ha presidido su factura.
Si en Justine y en Juliette, un lugar más importante ha sido reservado a la fabulación novelesca, la constancia y unidad de diseño científico de Sade no se ven menos manifiestas. El autor retoma, en ciertos pasajes, casos de perversión que ya habían sido contabilizados en las 120 Jornadas de Sodoma. No vamos a proporcionar más que un solo ejemplo, relativo a la necrofilia: en las 120 Jornadas, el episodio del duque de Florville (que se encontrará entre nuestros fragmentos escogidos), se emparenta estrechamente con un episodio de Juliette, el de Cordelli; más aún, se encuentran, en ambas versiones, expresiones idénticas. Finalmente en estas frases de la Nueva Justine, donde con un entusismo sin igual Sade se nos aparece penetrado de la nobleza científica del trabajo que había emprendido en la Bastilla, y que la pérdida de su sublime rollo no le habían hecho abandonar: “Uno no se imagina cuántos cuadros son necesarios para el desarrollo del espíritu. Somos aún tan ignorantes en esta ciencia [la del alma humana], nada más que por la estúpida moderación de quienes escriben sobre estas materias. Encadenados por absurdos temores, no nos hablan sino de todas esas puerilidades conocidas de todos los imbéciles, y no se atreven, posando una mano atrevida sobre el corazón humano, a ofrecer a nuestros ojos los gigantescos desvaríos.” (Ed. de 1797, T. IV, pág. 173).
Pero si el marqués de Sade ha precedido en cien años a los Krafft-Ebing y a los Havelock Ellis en el dominio de la patología sexual descriptiva, debe ser considerado igualmente como alguien que esclareció ciertas nociones fundamentales que rigen el sistema freudiano. Se sabe que el punto esencial del psicoanálisis es la noción de la preexistencia del erotismo en el niño. Freud demostró que las primeras impresiones sexuales de la infancia comandan y determinan la naturaleza de la libido definitiva y que su represión bajo el imperio de las prohibiciones sociales o éticas destruye, más o menos gravemente, el equilibrio mental del adulto. Ahora bien, ¿qué decía el marqués de Sade hacia fines del siglo XVIII?: “Es en el seno de la madre donde se fabrican los órganos que deberán volvernos susceptibles de tal o cual fantasía; los primeros objetos presentados, los primeros discursos escuchados acabarán por determinar el impulso; los gustos se forman y nada en el mundo podrán destruirlos jamás.” (Justine, 1791, T. I, pág. 245). El niño, observa igualmente Freud, presenta una tendencia natural al incesto y al sadismo. Una vez más, ¿qué decía el marqués?: “La naturaleza inspira al niño para que sodomize a su hermana: lo hace, no sospechando otra vía mejor. Perversión espantosa, concebida en el seno de la inocencia y la naturaleza; no acaba de disfrutar de su hermana y ya quiere pegarle, ocasionarle un sufrimiento.” (La Nueva Justine, 1787, T. II, pág. 273).
Pero no han sido solamente la hormonología ni la anatomía fisiopatológica las que han encontrado su precursor en Sade, el mismo que exclamaba en su Justine de 1791: “Cuando la anatomía sea perfeccionada se demostrará fácilmente, por medio de ella, la relación entre la organización del hombre y los gustos que lo hubiesen afectado. Pedantes, verdugos, carceleros, legisladores, canalla tonsurada, ¿qué harán ustedes, cuando nosotros estemos allí?, ¿en qué devendrán sus leyes, su moral, su religión, sus potencias, sus paraísos, sus dioses, su infierno, cuando se haya demostrado que tal o cual circulación de licores, tales especies de fibras, tal grado de acritud en la sangre o en los espíritus animales bastan para hacer de un hombre el objeto de sus castigos o recompensas?” (Ed. Lisieux, pág. 182).
Con la tesis de la objetividad en Sade se relaciona la incriminación de ese razonamiento bajamente policíaco, que tiende, aún en la actualidad, a establecer una conformidad más o menos estrecha entre el autor de las 120 Jornadas de Sodoma y los personajes de sus novelas. Sin embargo, ¿quién osaría acusar a Shakespeare por los crímenes cometidos por Ricardo III? ¿Quién podría imputar al Dr. Koch los estragos cometidos por el bacilo al cual ha dado su nombre? El Dr. Eugen Duehren había hecho justicia, al cabo de mucho tiempo, a una identificación tan injusta como infecunda, cuando declaró que “no se debe deducir sencillamente el carácter del marqués de Sade del contenido de sus obras, considerando que el crímen sea habitualmente deshonroso, igual que el vicio.” (Obra cit., pág. 422). Entre algunas referencias de este orden que pueden encontrarse en los libros de Sade, merece ser citado abundantemente un párrafo extenso del Caballero, en la Filosofía en el tocador: “Permítanme, les ruego, retomar los principios de Dolmancé, para tratar de discutirlos y, si puedo, aniquilarlos. ¡Ah! ¡Qué diferente serías, hombre cruel, si privado de la inmensa fortuna que posees y donde encuentras los medios para satisfacer tus pasiones, tuvieras que languidecer durante largos años en el infortunio agobiante del cual tu espíritu feroz se atreve a culpar a los miserables! Cuando tu cuerpo, sólo cansado por las voluptuosidades, descansa lánguidamente sobre lechos de plumas, mira el suyo, agobiado por los trabajos que te permiten vivir, que recoge un poco de paja para preservarse del frío de la tierra, cuya superficie, al igual que las bestias, es lo único que tiene para acostarse; rodeado de platos suculentos, con los que veinte alumnos de Comus despiertan a diario tu sensibilidad, mira cómo esos desgraciados le disputan a los lobos, en los bosques, la amarga raíz de un suelo agostado; cuando los juegos, las gracias y las risas conducen hasta tu lecho impuro los objetos más hermosos del templo de Cyterea, mira a ese miserable tendido junto a su triste esposa, que satisfecho de los placeres que recoge en el seno de las lágrimas no puede ni siquiera imaginar que existen otros; míralo, cuando no te privas de nada, cuando vives en medio de lo superfluo; míralo, te pido, falto constantemente de las cosas necesarias para atender las necesidades elementales de la vida; contempla su familia desolada; ve a su esposa, temblando, compartirse con ternura entre los cuidados que debe a su marido, que languidece cerca suyo, y aquéllos que la naturaleza exige para los vástagos de su amor, privada de la posibilidad de cumplir con esos deberes tan sagrados para su alma sensible; ¡óyelos sin estremecerte, si es que puedes, cuando reclaman cerca tuyo eso superfluo que tu crueldad les niega! Bárbaro, ¿no son acaso hombres como tú? y si os parecen, ¿por qué debes gozar cuando ellos languidecen? Eugenia, Eugenia, no apague en su conciencia la voz de la naturaleza: es a la beneficencia que ella la conducirá cuando, a pesar de usted misma, separe su voz del fuego de las pasiones que la absorben. Estoy de acuerdo en que dejemos de lado los principios religiosos, pero no abandonemos las virtudes que la sensibilidad nos inspira; sólo practicándolas gozaremos de los más dulces placeres del alma, y también los más deliciosos.” (La filosofía en el tocador, ed. Helpey, págs. 265-266).
El acento tan patético de estas reprimendas, a mi juicio, confiere a este largo párrafo un vivo carácter de sinceridad. Sin embargo, mi impresión personal no me parece suficiente para inferir de este pasaje que él exprese la sensibilidad misma de Sade. Lo que confirma mi creencia, es que numerosas cartas del marqués, por la simultaneidad de su ateísmo y de su profundo calor humano, pueden ser puestas en paralelo con la réplica del caballero. Pero no haría falta que nos refiriésemos a la correspondencia de Sade, cuando las circunstancias mismas de su vida no cesan de revelárnoslo tan poco conforme al personaje monstruoso de la leyenda. ¿Recordaremos su generosidad extraordinaria, en comparación con los Montreuil? ¿Y cuánta intrepidez pudo demostrar durante la época del Terror, al oponerse públicamente contra la pena de muerte? Se sabe que siendo presidente de la sección de Piques, se atrevió rehusar, el 2 de agosto de 1793, la legalización de “un horror, una inhumanidad”, y que pasó a ocupar la vicepresidencia. Es difícil no emocionarse cuando se lo imagina, en 1799, a la edad de sesenta años, en su buhardilla de Versailles, “alzando y alimentando” al niño de Constance Quesnet con los cuarenta sueldos de su jornal de soplabotella. Los parágrafos todavía inéditos de su testamento lo muestran únicamente preocupado por asegurar, en las proximidades de su muerte, a la misma Constance Quesnet “una renta suficiente para su alimentación y para su sustento.” Citaremos entre los muchos testimonios que él había sabido inspirar, la súplica redactada en 1779 por las autoridades de La Coste, en los tiempos de su cautiverio en la torre de Vincennes: “... El señor marqués de Sade era más su padre que su amo. Los pobres encontraban en él una defensa asegurada, algunos un protector, y cada día estaba signado por un gesto de benevolencia. Conmovidos por el mismo golpe que continúa asestándose sobre su persona, se lamentan y no cesan con las voces más ardientes de reclamar un retorno, que ellos aguardan como el término de la calamidad que les aflige. [...] Los suplicantes así lo esperan y que a la brevedad la calma y la alegría renacientes en los corazones heridos por la inquietud y la amargura, bendigan la mano que les habrá devuelto a su señor, su padre y su protector.” (P. Bourdin, Correspondencia inédita del marqués de Sade, 1929, pág. 146).
Es un lugar común hacer notar que si el marqués de Sade hubiese sido el homólogo de los héroes crueles de sus novelas, el régimen del Terror hubiera podido proporcionarle fácilmente esos “sólidos disfrutes” que menciona Collot d’Herbois y que el ex comediante compartiera junto a los Joseph Le Bon, los Carrier y los Fréron. Pierre Kossowski, en líneas de una alta exigencia de pensamiento, ha definido la situación de Sade en relación con los sangrientos orgasmos del Terror, y, al mismo tiempo, ha señalado magistralmente la prolongación ética de su obra: “Debemos atribuir a Sade, escribe el Sr. Pierre Klossowski, una función denunciadora de las fuerzas oscuras disfrazadas de valores sociales por los mecanismos de defensa de la colectividad; así disfrazadas esas fuerzas oscuras pueden seguir en el vacío su ronda infernal. Sade no temió mezclarse con esas fuerzas, pero entró en la danza a fin de arrancar las máscaras que la Revolución les había puesto para hacerlas aceptables y permitir su práctica inocente a los “hijos de la patria.” (Obra cit., págs. 42-43).
¿En el corral de los tiranos, que en nombre de la libertad habían osado DECRETAR “la existencia del Ser supremo y de la inmortalidad del alma”? Sabemos que no ha dependido más que de una sola jornada que no se hubiese podido ver rodar en el cadalso la cabeza del prisionero de Carmes, del denigrador de todos los dioses, la cabeza órfica de D.-A.-F. de Sade. Sabemos que le ha sido dado al pretendido emperador de los Franceses –origen y motor de esta psicosis de anexión que ha podrido hasta nuestros días la cronología de Europa– hacer encarcelar de por vida en un asilo de dementes al héroe más lúcido de la historia del pensamiento. El ídolo de los granaderos, el perro fecal del Brumario, había reconocido inmediatamente que el legislador de la república de Tamoé, era por definición el más formidable adversario de su régimen. Así como la religión pretende imponer a los hombres las peores cosas sobre la tierra para hacerles merecer las alegrías del más allá, de la misma manera los fantasmas de la libertad, por la felicidad ilimitada de las futuras generaciones o por volver a esos mismos hombres estáticamente dichosos, los someten en tanto que individuos al sufrimiento de cada día. “Me había olvidado, escribió en 1795 el diplomático de Alave, Courtois, que la felicidad pública no se compone más que de elementos de felicidad individual, y que debe destruirse la felicidad individual para crear la felicidad pública..”
Dios de la guillotina, Dios de Austerlitz y de Friedland, Dios de Bismark, Dios masacrador de los Federados, Dios del fascismo proteiforme –Dios con el morro del rinoceronte de los siglos... Desde que Jehovah ha sido despojado de sus atributos celestes, ha vuelto a florecer más monstruoso en sus avatares humanos; bajo la máscara de las ideologías, continúa alimentando universalmente el cáncer del fanatismo.– Si el pensamiento encarnizado del marqués hubiese sido comprendido, si la ignorancia y el rechazo no se hubiesen, durante cinco generaciones, apartado con horror de sus obras, si ellas no hubiesen sido consideradas como los frutos de la imaginación de un criminal delirante; si el hombre, esclavo y torturador, hubiese consentido en persuadirse sobre las atroces posibilidades que contiene su naturaleza y que Sade, por vez primera, tuvo la lucidez de concebir y el coraje de revelar, tal vez el innombrable período 1933-1945 no hubiese llegado a deshonrar para siempre el carácter de la raza humana y no la hubiera predispuesto para las sangrientas idolatrías de las que ella no parece tener viso alguno de despertar o de sustraerse.
Traduc.: Juan Carlos Otaño
(*) “Tableau de l’objetivité de Sade”. Introducción a Morceaux choisis de Donatien-Alphonse-François Marquis de Sade, Seghers, París, 1948.